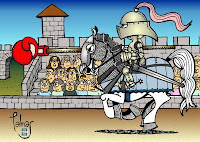Ni de potros ni de corceles alados: de motos. Habrá sido en una de esas primaveras de viento en contra cuando decidí que era tiempo del salto cualitativo: de la bici al ciclomotor y ¡adiós tracción a sangre! Pero en realidad eran otros los saltos que iba a dar. Adquirí entonces la pequeña bestia en incómodos pagos mensuales, siguiendo además el procedimiento lógico: primero la compré y luego pedí que me enseñaran a manejar. A mi primo Damián tocó en "suerte" el insólito magisterio. Aún recuerda con pavor la primera vez que traté de meter un cambio o la escena dantesca en que, tras despedirme tiernamente de mis ahijados bajo un cálido solcito de otoño, salí arrancando yuyos por entre la cuneta porque en lugar de aminorar, aceleré (lo bueno es que, desde entonces, los nenes me creen una especie de Easy Rider).
Y así dio comienzo mi azarosa vida de motoquera ... y mi leyenda negra.
Diez minutos antes de subir a la moto ya me contracturaba; el pequeño animal metálico fue minando mi carácter, como hacen los taxis con sus conductores y los ómnibus de línea con sus choferes. El momento de dar la famosa "patadita" era una pesadilla: mi coordinación psicomotriz colapsaba bajo la mirada de los curiosos y compasivos. Unos pocos osaron proferir comentarios, y por tal motivo aún recordarán las procacidades que brotaban de mi boca. Definitivamente aquel engendro diabólico hacía aflorar lo peor de mí.
Y luego venía el capítulo de rodar por las calles de Santa Clara. Durante la primera semana casi fui atropellada por un camión y amenacé seriamente la vida de cuatro perros y una bandada de gansos.
Siete días después cambié eso problemas por otros: como nunca calculaba bien las distancias ni la velocidad, cada mañana clavaba una frenada a las puertas del liceo, levantando la polvareda y el griterío de mis alumnos. Para disimular el bochorno yo asumía una actitud Marlon Brando total, y descendía del aparato endemoniado posando de radical. El otro tema era el saludo: muchos llegaron a creer que el cambio de vehículo me había envanecido a punto tal ignorarlos. En la realidad todo obedecía a un burdo problema de coordinación: jamás pude soltar la mano izquierda al conducir; andando en bicicleta era un ítem disimulable, pero en moto, levantar la mano derecha para saludar digamos que es, cuando menos, mortal. Procedí entonces a saludar con un gentil movimiento de cabeza; las doñas me adoraron: jamás me habían visto tan reverente.
Poco a poco fui evolucionando: ya no me chocaba el surtidor al frenar para poner nafta, ni raspaba el cordón de la vereda, pero pasar de 3ª a 2ª era la muerte: en vez de la caja de cambios aquello era la Caja de Pandora. Mas yo, como una lady de meñique levantado, sonreía mientras avanzaba corcoveando por la principal avenida.
Terminé de concluír que algo andaba mal cuando percibí que mis alumnos subían rapidito a la vereda tan pronto como yo me les aparecía en su campo visual, con el rostro crispado y envuelta en una nube de incertidumbre (¿dónde paro?, ¿irá a chocar hoy?, ¿Para dónde era la 2ª?, ¿me atropellará la bici a mí también ?). Y cuando percibí el pánico de mi niña Pastora. Mentira que los gurisitos no conocen el peligro: lo huelen en el aire. Si no ¿por qué cada vez que me veía en la moto gritaba "¡La moto de mamá nooooo !" ?
Entonces, por todo lo antes dicho asumí la derrota y retorné a mi bicicleta verde, larguísima y con aire de paquidermo pero ... sin motor.
Y cuando alguien me recuerda aquel tiempo aciago en que el embriague no se daba con el acelerador, y me pregunta por qué vendí la moto yo respondo simplemente: "Es muy ingrata la vida de domador"